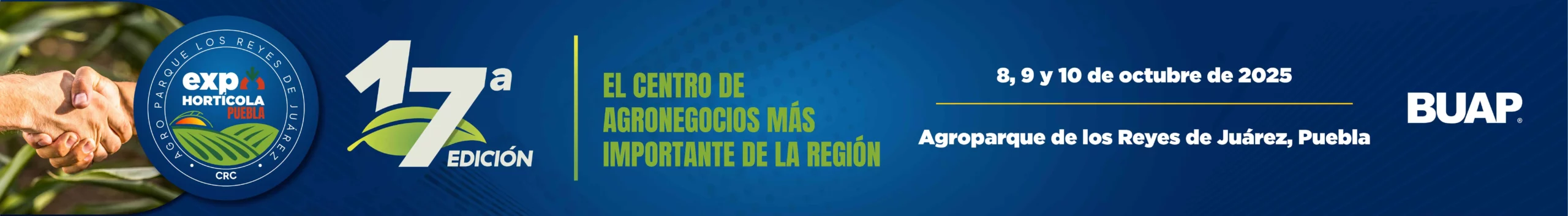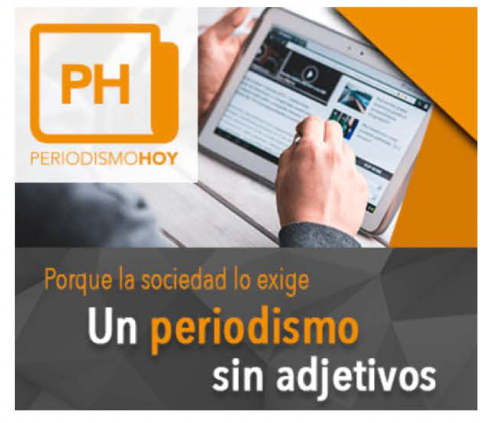La simulación como política: el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla y el vaciamiento del discurso transformador
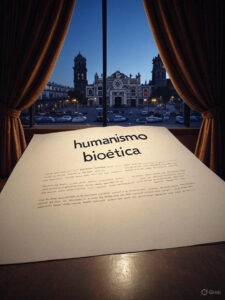
Cuando el discurso reemplaza la realidad
En regímenes formalmente democráticos, la retórica suele ser el primer síntoma de un sistema que ha aprendido a simular participación, inclusión y transformación sin alterar en lo más mínimo las estructuras reales de poder. El Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 de Alejandro Armenta en Puebla es un caso de estudio en esta técnica de propaganda institucionalizada. No se trata de un instrumento de política pública, sino de un ejercicio de relaciones públicas. No diagnostica, no proyecta, no prioriza: simula.
Aquí no hay una estrategia de desarrollo, sino una operación ideológica diseñada para legitimar un proyecto de gobierno que —como ocurre cada sexenio— promete la transformación y entrega continuidad, disfrazada esta vez con términos como “Humanismo Mexicano” y “Bioética Social”. Es crucial examinar qué hay detrás de estas etiquetas, cuál es su función dentro del aparato estatal, y qué implicaciones tiene esta simulación estructural para la democracia, la justicia social y la posibilidad misma de una política emancipadora en México.
El lenguaje como sustituto de la acción
Desde hace décadas, hemos documentado cómo los gobiernos utilizan el lenguaje como instrumento de control, no de comunicación. El PED Puebla 2024–2030 es ejemplar en esta técnica. Repleto de frases como “prosperidad compartida”, “bienestar integral” o “planeación con dignidad”, el documento opera en un nivel simbólico que se autolegitima: cuanto más vago el concepto, mayor su utilidad como cobertura ideológica.
En ninguna parte del texto se explica cómo estos conceptos vacíos se traducen en decisiones presupuestales, diseños institucionales o transformaciones materiales. “Humanismo Mexicano” no es una estrategia, sino un significante flotante que permite al poder vestir sus decisiones ordinarias con ropajes sagrados. Es el equivalente político a la homeopatía: palabras diluidas hasta perder cualquier sustancia, pero que generan la ilusión de un tratamiento.

Participación ciudadana sin ciudadanía activa
Se insiste en que el plan fue producto de una “consulta histórica”, pero el diseño y los resultados de esas consultas no alteran ni un ápice las decisiones ya tomadas por el aparato gubernamental. El simulacro de participación no está pensado para modificar el rumbo del poder, sino para justificarlo. Como en otras democracias neoliberales, se convoca a la ciudadanía no para empoderarla, sino para convertirla en legitimadora simbólica de un plan cerrado desde arriba.
Esto contradice directamente cualquier noción libertaria de autogestión o democracia participativa. El pueblo es tratado como un recurso escenográfico, no como sujeto soberano. Se le invita a hablar en foros, pero no a decidir. Se le convoca a opinar, pero no a fiscalizar. La verticalidad del poder se disfraza de horizontalidad consultiva. No hay co-diseño, no hay presupuesto participativo, no hay control social efectivo sobre la ejecución. Solo retórica.
Planeación sin política pública: tecnocracia ideologizada
El Plan Estatal de Desarrollo adolece de los elementos mínimos que la literatura especializada considera indispensables para una planeación seria: identificación precisa de problemas públicos, definición clara de objetivos estratégicos, análisis costo-beneficio, proyecciones de impacto, fuentes de financiamiento, mecanismos de evaluación. En su lugar, se ofrece una colección de enunciados edificantes sin anclaje en la realidad.
Es un texto tecnocrático en la forma, pero ideológico en el fondo. Se estructura como si se tratara de una hoja de ruta racional, pero en realidad responde a la lógica de la reproducción del poder. Aquí no hay ciencia política ni economía aplicada; hay marketing institucional. Como bien advertía Aaron Wildavsky, si planificar es todo, entonces planificar no es nada. Lo que no está presupuestado, calendarizado ni evaluado no es política, es discurso.
La contradicción del obradorismo tecnocrático
La paradoja central del momento político que vivimos es que el movimiento que surgió como una impugnación al neoliberalismo tecnocrático ha terminado por reproducir sus formas más vacías. Bajo Claudia Sheinbaum, el obradorismo muta hacia una tecnocracia leal: se habla con el lenguaje de la izquierda, pero se gobierna con las herramientas de siempre. Se mide, se evalúa, se consulta, pero todo en clave simbólica. La política se convierte en ritual.
El caso de Puebla es representativo. Armenta repite el guión con la convicción de quien ha comprendido que la política no es la resolución de conflictos colectivos, sino la administración de percepciones. Se habla de bioética, pero se gobierna con clientelismo. Se invoca al pueblo, pero se pacta con los de siempre. Se finge transformación, pero se consolida el orden.
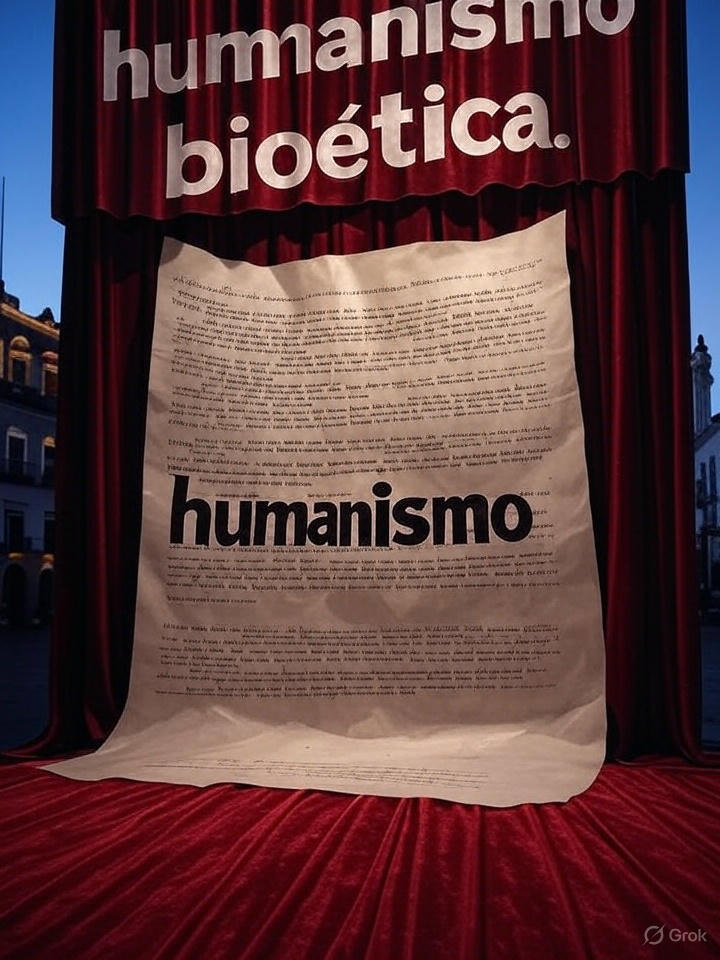
El verdadero significado del fracaso planificado
No se trata aquí solo de criticar la mediocridad técnica del plan. Se trata de entender lo que esta mediocridad revela: que no hay voluntad de transformar, sino de conservar. Que no se aspira a cambiar las estructuras de desigualdad, sino a gestionarlas con mejor retórica. Que el Estado sigue siendo, como advertía Marx, el comité que administra los negocios comunes de la clase dominante —solo que ahora con hashtags progresistas.
El PED no fracasa porque carezca de recursos técnicos. Fracasa porque no responde a una voluntad política real de enfrentar el poder económico, la concentración de la tierra, la precarización laboral o la captura de las instituciones. Fracasa porque no fue diseñado para cambiar nada, sino para parecer que algo cambia. Esa es la definición misma de simulación.
¿Qué hacer ante la simulación estructural?
La primera tarea es la de siempre: desenmascarar. Mostrar que el emperador va desnudo. Que la transformación sin conflicto es una farsa. Que ningún plan que no redistribuya poder es realmente transformador. Pero no basta con denunciar. Hay que construir alternativas desde abajo: espacios de organización autónoma, presupuestos participativos reales, medios comunitarios, cooperativas de conocimiento.
El Estado no será el motor del cambio. Al menos no mientras siga capturado por los intereses que dicen combatir. Pero la sociedad sí puede serlo. Siempre que rechace el espejismo, cuestione la demagogia y se atreva a imaginar -y a organizar- otra forma de hacer política.
Luis Enrique Sánchez Díaz
Profesor-investigador y analista político
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Autor
Luis Enrique Sánchez Díaz
Artículos Relacionados
4 septiembre, 2025
La farsa meritocrática: cuando “échale ganas” viste de cadenas
Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz Un niño de seis años trabajando, un exconvicto rechazado y un anciano explotado no son...
LEER NOTA27 agosto, 2025
“Rechazados, padrinazgos y autonomía: la encrucijada de la BUAP”
Por Luis Enrique Sánchez Díaz El gobernador Alejandro Armenta decidió lanzar una pregunta que, más que inocente, es pólvora en...
LEER NOTA18 agosto, 2025
Humanismo gerencial con ISO 9001: la Cuarta Transformación en traje de tres piezas
Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz En Puebla, la Cuarta Transformación tiene un nuevo hijo académico: la Maestría en Gobierno...
LEER NOTA