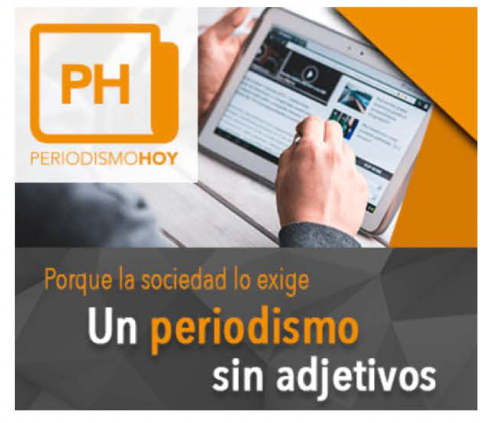22 febrero, 2026
Redacción PH
Hoy se abatió a El Mencho. Y como en toda escena bien escrita, el público aplaude porque cree que la obra terminó. Pero en realidad apenas se cayó el telón que estorbaba para ver lo esencial: la política no combate al crimen; lo administra. Y el crimen, cuando pierde un centro, se vuelve un mercado.
En política, la muerte de un líder no es el final de una organización. Es el inicio de la redistribución del botín. Y el CJNG, más que un cártel “de familias”, era una máquina de expansión: una empresa de guerra con franquicias, plazas como sucursales, y operadores que aprendieron una verdad elemental: la lealtad dura lo que dura el miedo.
El Mencho era una pieza imprescindible por una razón simple y brutal: concentraba el monopolio interno de la violencia y el sentido. Era el vértice. No el consejo. No el comité. No la familia. El vértice. Y cuando cae el vértice en una organización vertical, lo que queda no es “sucesión”: queda vacío. Y donde hay vacío, entra el oportunismo. Entra el pánico. Entra la traición, esa forma refinada de la supervivencia.
Lo que viene ahora no es una “guerra intestina” tipo Sinaloa, con familias disputándose un trono histórico. Eso requiere tradición, linaje, pactos viejos y territorios con identidad. El CJNG no operaba con mística hereditaria: operaba con logística. Era fuerza móvil, cobro, control de rutas, control de puertos, control de policías. Era expansión, no historia.
Por eso, el escenario más probable es otro: la pulverización.
Pulverización significa algo que el gobierno no suele explicar con honestidad porque suena feo en campaña: significa que el enemigo deja de ser uno y se vuelve muchos. Significa que el poder criminal se fragmenta en células que se vuelven autónomas: algunas seguirán usando la marca “CJNG” porque es útil para intimidar, otras se rebautizarán, y otras simplemente se volverán grupos locales sin ideología, sin mando y sin freno. Más pequeños, más nerviosos, más violentos.
¿Te suena? Sí. Es el modelo Zetas: cuando el centro muere, las periferias se vuelven “emprendedores” del terror.
Y ahí está la paradoja que en una oficina gubernamental nadie quiere poner en una minuta: decapitar al líder puede reducir la capacidad estratégica del grupo, pero puede aumentar la violencia cotidiana. Porque la violencia estratégica (la del mando central) se sustituye por la violencia ansiosa: la del operador que ya no tiene línea y necesita demostrar que sigue mandando. En el crimen, la ausencia de mando no pacifica: desordena.
Ahora, la pregunta real no es qué le pasa al CJNG. La pregunta real es: qué le pasa al Estado cuando el CJNG cambia de forma.
Porque el Estado mexicano ha aprendido a lidiar con monstruos grandes, identificables, con cara y apodo. Le conviene: permite narrativa, permite enemigo único, permite “operativos ejemplares”. Pero un enjambre es otra cosa. Un enjambre no tiene cabeza. Un enjambre no firma pactos. Un enjambre no responde llamadas. Un enjambre solo cobra, mata, avanza y se disuelve. Y para un Estado que muchas veces opera más por guion que por estrategia, un enjambre es el peor escenario: no se puede administrar con conferencias de prensa.
Y aquí entra el doble filo.
Porque hay dos lecturas políticas posibles del día de hoy:
La primera sirve para el discurso.
La segunda sirve para la realidad.
En “House of Cards”, lo importante no es quién cae, sino quién se beneficia del vacío. Y aquí el vacío es triple: vacío de mando criminal, vacío de reglas en muchas plazas, y vacío de intermediación.
¿Quién se beneficia?
Porque no lo olvidemos: cada crisis en México es una oportunidad para expandir poder institucional, y no siempre para proteger al ciudadano.
La caída de El Mencho es un golpe histórico. Nadie con dos neuronas lo minimiza. Pero si alguien cree que eso “resuelve” el problema, está viendo el tablero como espectador, no como estratega.
Un estratega ve lo siguiente:
Y lo más peligroso: cuando el crimen se fragmenta, la frontera entre crimen y política se vuelve más porosa, porque ya no negocias con una cabeza: negocias con diez. Y cada una tiene su precio.
Así que sí: cayó el rey.
Pero si el Estado cree que con eso ganó la partida, lo único que prueba es que no entiende su propio tablero.
Porque en México, la política no juega ajedrez. Juega póker.
Y el crimen, cuando pierde un líder, reparte cartas nuevas.
La pregunta, como siempre, no es si habrá violencia.
La pregunta es: quién la dirigirá… y quién la aprovechará.
Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor universitario y analista político. Escribe sobre poder, violencia, gobernanza y estructuras de decisión en México, con una mirada crítica sobre los reacomodos que se producen detrás del discurso oficial.
Todas las entradas
22 febrero, 2026
Hoy se abatió a El Mencho. Y como en toda escena bien escrita, el público aplaude porque cree que la...
LEER NOTA5 febrero, 2026
Una lectura crítica desde la evidencia, no desde la fe política Por Luis Enrique Sánchez Díaz — Periodismo Hoy El...
LEER NOTA20 enero, 2026
Cuando el tribunal constitucional decide qué discusiones merecen existir Hay leyes que nacen muertas.Otras mueren lentamente en tribunales.Y algunas —como...
LEER NOTA13 enero, 2026
Hay un silencio que se repite demasiado en las aulas universitarias. No es el silencio del interés. Es otro. El...
LEER NOTA5 enero, 2026
Hay una trampa cómoda (muy latinoamericana, por cierto) que reaparece cada vez que Estados Unidos cruza una frontera ajena: decir...
LEER NOTA