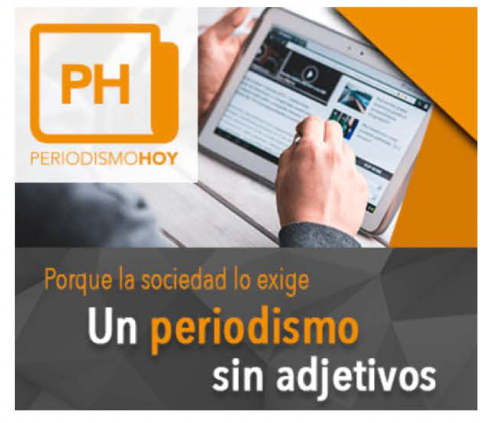Zygmunt Bauman y esa incómoda idea de que la felicidad pasa por una tienda
Hace unos días, al salir de clase, un alumno se me acercó y me dijo algo que me dejó pensando: “Profe, yo solo quiero un buen sueldo para poder comprar lo que quiera y ya, con eso soy feliz”. Lo dijo sin ironía, sin cinismo, como si estuviera formulando un objetivo perfectamente razonable de vida.
No lo juzgué; sería hipócrita hacerlo. Yo también he pensado, más veces de las que me gustaría admitir, que un gadget nuevo, un viaje o un coche con cierto emblema en el volante iban a resolver un malestar que en realidad venía de otro lado. Pero ese comentario del alumno me hizo recordar de inmediato a Zygmunt Bauman y su famosa frase: hay muchas maneras de ser feliz, pero en nuestra sociedad casi todas parecen pasar por una tienda.
Bauman no era un aguafiestas profesional. No decía “no compres”, ni pedía renunciar al placer de estrenar algo. Lo que estaba señalando era otra cosa, mucho más incómoda: la forma en que el consumo ha colonizado casi todas nuestras formas de imaginar la felicidad. No es que comprar sea malo, sino que hemos dejado que sea casi lo único que sabemos hacer cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida.
Pienso en mis estudiantes: los veo ahorrar para el último modelo de teléfono, pero no para ir a terapia; invertir horas comparando precios de tenis, pero no revisando críticamente por qué se sienten agotados, tristes o vacíos. Y ojo, esto no es un regaño generacional. Mis colegas y yo hacemos lo mismo, solo que con otros productos y con excusas más elegantes.
Bauman, cuando hablaba de modernidad líquida, describía un mundo donde casi nada es estable: ni el empleo, ni las relaciones, ni los proyectos de vida. Todo tiene fecha de caducidad. Antes, decía, la gente podía imaginar una biografía más o menos lineal: estudias, trabajas muchos años en un lugar, haces familia, envejeces en un entorno relativamente conocido. Hoy esa línea se ha roto en mil pedazos: cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja, de “marca personal”, a veces de ideología como quien cambia de marca de shampoo.
En ese contexto, consumir se vuelve una especie de refugio. Cuando todo es incierto, lo único que parece estar bajo nuestro control inmediato es lo que metemos en el carrito (físico o digital). No puedo controlar el mercado laboral, pero sí puedo comprar algo “para consentirme”. No puedo resolver mi ansiedad, pero puedo pedir comida por una app y distraerme con una serie mientras llegan los nuggets. Es una especie de anestesia suave, legal y socialmente aprobada.
El problema, como bien intuía Bauman, no es solo el consumo, sino el ritmo del consumo: la insatisfacción programada. Disfruto algo, se agota el efecto, necesito otra cosa. Y así, hasta que el tarjetazo se vuelve una forma de biografía.
Desde las ciencias sociales esto suena muy teórico, muy bonito para el examen parcial, pero lo interesante es cuando uno lo lleva al terreno de la experiencia. Yo mismo me he sorprendido pensando: “cuando tenga X, voy a estar más tranquilo”. X puede ser un coche, un viaje, un curso, un gadget para trabajar mejor. Y sí, hay un alivio inicial, no voy a fingir lo contrario. Solo que dura menos de lo que prometía la fantasía previa.
Aquí es donde el análisis de Bauman se cruza con algo que hoy repiten psicólogos, neurólogos y hasta esos divulgadores que se han vuelto figuras mediáticas: el cerebro responde con una pequeña descarga de placer, de dopamina, pero se acostumbra rápido. Y como nos hemos entrenado culturalmente para calmar el malestar con algo externo —no con reflexión, ni con comunidad, ni con trabajo personal— entonces el camino más corto es volver a comprar.
Hay una escena cotidiana que lo ilustra bien:
- Jornada larga de trabajo o estudio.
- Sensación de agotamiento + malestar difuso.
- En vez de preguntarnos “¿qué necesito?”, nos preguntamos “¿qué puedo comprar?”.
Y apretamos el botón: pedido en línea, temporada de rebajas, “me lo merezco”, “solo esta vez”.
Bauman habría dicho que ahí no estamos ejerciendo la libertad, sino reproduciendo el guion de la sociedad de consumo. Y eso duele, porque toca el orgullo: a nadie le gusta pensar que sus decisiones “libres” ya venían pre-escritas por la publicidad, las plataformas y el modelo económico.
En el aula, cuando hablamos de modernidad líquida, muchos estudiantes entienden rápido la metáfora: todo se derrite, nada dura, las estructuras se aflojan. Pero donde realmente se enganchan es cuando vinculamos eso a la vida emocional:
- relaciones que duran lo mismo que la suscripción gratis de una app,
- amistades que se sostienen mientras haya entretenimiento,
- proyectos personales que se abandonan en cuanto dejan de ser “motivadores” o “virales”.
Y ahí aparece otra intuición de Bauman: la fragilidad de los vínculos en un mundo que promueve el descarte rápido. No solo tiramos cosas, también tiramos personas cuando dejan de producirnos placer, novedad o validación.
Lo paradójico es que los estudios serios sobre bienestar —los clásicos de Harvard sobre relaciones, por ejemplo— insisten una y otra vez en algo bastante aburrido y nada “instagrammeable”: lo que más ayuda a sostener una vida buena, con sentido, son los vínculos humanos estables, no las compras. Y sin embargo, invertimos mucho más tiempo afinando listas de deseos que afinando nuestras capacidades para escuchar, estar presentes, sostener un conflicto sin huir.
En otras palabras: sabemos, en teoría, que la felicidad tiene más que ver con cómo nos relacionamos que con lo que compramos. Pero vivimos como si creyéramos exactamente lo contrario.
A veces me preguntan en clase: “¿Entonces hay que vivir como ermitaños, profe? ¿Renunciar al consumo, dejar las tiendas, apagar las plataformas?”. Sería una respuesta fácil, casi puritana, y la verdad es que ni yo mismo la cumpliría. Creo que Bauman apuntaba a algo más matizado: recuperar equilibrio.
Comprar no es el problema. El problema es cuando ya no sabemos hacer otra cosa para sentirnos vivos. Cuando el sábado por la tarde, sin plan ni compañía, la única opción que se nos ocurre es abrir una app de compras o perdernos durante horas en un centro comercial, como si fuera una especie de templo donde se reza con tarjetas de crédito.
Ahí es donde valdría la pena preguntarnos, con honestidad brutal:
- ¿Qué otras formas de felicidad estoy dejando atrofiarse?
- ¿Cuándo fue la última vez que sentí satisfacción por algo que no compré, sino que construí, pensé, compartí?
- ¿Cuántas actividades que me dan alegría (leer, conversar, cocinar con alguien, caminar, enseñar, crear algo) he abandonado por la inercia del cansancio y del consumo rápido?
Yo mismo no tengo respuestas heroicas. A veces, después de corregir trabajos o de una reunión absurda, hago exactamente lo que critico: me refugio en la pantalla, en el producto, en la distracción. Pero, al menos, trato de no mentirme. A eso me ayudan Bauman y otros pensadores: no a vivir mejor automáticamente, sino a ver más claro dónde me estoy engañando.
Para estudiantes e investigadores en ciencias sociales, este tema no es solo un objeto de análisis; también es un espejo incómodo. Estudiamos la sociedad de consumo mientras participamos activamente en ella. Leemos sobre modernidad líquida mientras hacemos scroll infinito. Citamos a Bauman en artículos académicos, pero pocas veces nos preguntamos qué haría él con nuestro carrito de compras, nuestro historial de Amazon o nuestra forma de “autorrealizarnos” vía productos.
Quizá el verdadero desafío sea traer esta discusión a la vida concreta: a las aulas, a las conversaciones familiares, a las decisiones silenciosas que tomamos sin publicar nada. Preguntarnos, cada tanto, si de verdad necesitamos eso que estamos a punto de comprar o si estamos intentando tapar, una vez más, un hueco que no se va a llenar con paquetes.
No tengo una gran conclusión ni una frase redonda para cerrar. Solo una invitación modesta: la próxima vez que entremos a una tienda —física o digital— podríamos usar, aunque sea por un minuto, el ojo crítico de Bauman. Tal vez no dejemos de comprar, pero sí podamos empezar a comprar con menos ingenuidad y, ojalá, a buscar la felicidad también fuera de los pasillos del consumo.
Si este texto te removió algo, aunque sea un poco, tal vez valga la pena seguir la conversación: en clase, en el café, en los comentarios, o en ese momento incómodo en que cierras la pestaña de compras y te preguntas qué otra cosa hacer con tu tarde.
Semblanza del autor
Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especializado en administración pública, ciencias sociales, comunicación política e inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Combina la docencia, la escritura de columnas y ensayos, y la consultoría para ayudar a personas con cargos de responsabilidad a tomar mejores decisiones basadas en evidencia, pensamiento crítico y una mirada ética sobre la tecnología y el poder.
Más sobre su trabajo en:
- Blog: luisenriquesan.blog
- X (Twitter): @luisenriquesan
- Comunidad en Telegram: https://t.me/profesorluisenrique
- Canal de Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAgwPX7z4klo8AlKl2w
Autor
Luis Enrique Sánchez Díaz
Artículos Relacionados
5 enero, 2026
Monroe no se equivocó: la soberanía latinoamericana siempre fue condicional
Hay una trampa cómoda (muy latinoamericana, por cierto) que reaparece cada vez que Estados Unidos cruza una frontera ajena: decir...
LEER NOTA1 diciembre, 2025
14 aspirantes y un sistema que se mira al espejo y ni se…
por Luis Enrique Sánchez Díaz En Puebla, cada que se abre la convocatoria para la Auditoría Superior del Estado, ocurre...
LEER NOTA28 noviembre, 2025
Los posgrados que envejecen antes de nacer
por Luis Enrique Sánchez Díaz Hay días en que uno mira el mapa del posgrado en México y siente que...
LEER NOTA